Helen Zout, retratando el dolor
Lo primero que pide Helen Zout antes incluso de conocernos y hacer la entrevista es un ejemplar de La Epoca pues Marie Courtois de la Alianza Francesa le ha enseñado el último número y ha leido la nota sobre los desaparecidos en Bolivia. Cuando nos encontramos en la galería de la Alianza Francesa, donde se exponen las 31 fotografías de la exposición “Huellas de desapariciones” insiste en conocer a las familias de desaparecidos bolivianos y las organizaciones que los cobijan y apoyan. “Ojalá puedan estar en la inauguración y puedan ver las fotografías, trabajo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, aprendamos del pasado, es la manera más sana, para afrontar el futuro”, dice Helen Zout, la investigadora que llegó a la fotografía cuando en 1976, en plena dictadura militar, le robaron la voz.
La palabra que más repite Helen a la hora de hablar de los desaparecidos es dolor y la segunda, dignidad.
Es de los artistas y fotógrafos que no pueden concebir su trabajo y arte si no es de la más absoluta complicidad con el tema elegido y sus protagonistas. Por eso dedicó seis años de su vida a hablar con las familias de los detenidosdesaparecidos, por eso acompañaba a los familiares a los sitios donde ocurrieron las torturas y desapariciones, para conseguir la fotografía que transmitiera ese dolor vivido, dolor que es necesario testimoniar con arte, para que los hechos que lo provocaron no vuelvan a ocurrir jamás.
Tu manera de concebir la fotografía está intimamente relacionada con tu “descubrimiento” de este arte cuando tuviste que pasar a la clandestinidad en los setenta.
¿En qué manera marcó tu trabajo?
Con 19 años,en La Plata, donde vivía, tuve que esconderme durante dos años con mi ex marido, tuvimos que hacer varios trabajos y llegué a un curso de fotografía, entonces hallé mi manera de hablar en un tiempo que me habían quitado la palabra. Así aprendí a meter mi dolor en las imágenes.
A hablar, contar y reflexionar a través de ellas. ¿Se puede considerar tus trabajos como ensayos fotográficos?
se puede considerar como ensayo en tanto son una forma de trabajar en profundidad, ese sentido de la profundidad va ligado al compromiso, que creo es la mejor manera de llegar a interpretar la esencia de una temática, los conflictos humanos que subyacen detrás de ella. Trabajé durante seis años en el tema de los desaparecidos, me comprometí, no quiero laburar con el lema “un toque y me voy”, como decimos en la Argentina. Creo en un vínculo con los entrevistados, respetar sus tiempos, para que existe una entrega de ambos, del fotógrafo y del entrevistado, el compromiso debe ser el vínculo con la persona.
Tu manera particular y anómala de trabajar la fotografía en los tiempos acelerados y efímeros que vivimos, ¿qué cosas buenas te reporta en lo profesional y en lo vivencial?
Noto la entrega del otro, es una relación mutua, no siempre pasa que te puedes encontrar con una persona transparente que te posibilita llegar y hacer la foto. En la muestra hay fotos de archivos de inteligencia, cada vez que voy a retratar algo o alguien, leo absolutamente todo lo que puedo, las declaraciones de los detenidos, visito los sitios donde fueron torturados y desaparecidos.
Es un trabajo muy doloroso. ¿Compensa ese vínculo, esa implicación radical con el trabajo?
La contracara del dolor es la dignidad de la gente que esperó tan pacientemente la verdad, no ha existido en Argentina con 30.000 casos de desaparecidos políticos, ni un caso de justicia por mano propia. Cuando acudo a un lugar donde hubo desaparecidos, normalmente son comisarías, son lugares normales donde va la gente a hacer sus denuncias y esas cosas.Ahí me viene la pregunta: ¿cómo hago ahora para reflejar ese dolor vivido? Entonces espero, me quedo, vuelvo en varias ocasiones, pruebo de mil y una formas, acudo al lugar con los familiares. En la exposición hay una foto de noche. Traté de recrear los fusilamientos simulados, con faroles de auto, la incertidumbre de que te van a matar y te dejan solo y desnudo en el campo.
La crítica en Argentina ha resaltado la sensación inquietante y de pesadilla que se lleva la gente que acude a ver la exposición. ¿Te defraudaría otro sentimiento?
La pesadilla son las propias desapariciones, lo que pasó, las fotos cuentan solo una parte de lo que pasó. Por otra parte no concibo ningún medio de expresión del cual salgas pasivo. Algo tiene que romperse dentro de uno, aunque esté pintando flores sino la obra no tiene sentido, algo se despierta en uno cuando hay una explosión de belleza o dolor, tiene que haber un antes y un después.
Si el arte no pasa por un quiebre del espíritu, ¿por donde pasa el arte?
Mi trabajo es un granito de arena para que lo que sucedió no vuelva a ocurrir y para que no ocurre de nuevo hay que opinar, saber a quien votamos, tener una conciencia y un sentido crítico de la realidad, que el pasado sirva de algo.
En la muestra no solo hay fotos y testimonios de desaparecidos en dictadura sino tambien en democracia, particularmente el caso dramático de Julio Jorge López.
Si, Julio Jorge tuvo un papel muy importante como testigo en el juicio y acusación contra un torturador Echecolatz, de la Policía Bonaerense, en la época de . Un día antes de que condenarán a cadena perpetúa a Echecolatz, Julio Jorge López desapareció y sigue desaparecido.
En la exposición hay una foto que yo le tomé en La Plata en 2002 y también un dibujo que el hizo mientras estuvo en cautiverio. Tambien este sábado, siete de julio, mostraré en los talleres que voy a impartir un documental que habla de este caso.
Hablando de talleres has dado una infinidad de cursos y charlas en escuelas de secundaria por toda la Argentina con tu exposición a cuestas. ¿Cuál fue y es el propósito?
Siento que en mi país y en América Latina hay un corte, una brecha generacional entre los que sufrieron las desapariciones y los hijos de esta generación, entre los que hay incluso gente que no se cree que desaparecieran 30.000 personas. Y una cosa es leerlo en un libro de historia y otra ver las fotos. Es una invitación a ver la historia desde otro punto de vista, diferente. En algún lugar y de algún modo a los chicos se les va a quedar grabada alguna foto, es una cosa que les pasó a la generación de sus padres y mucha gente hace como que no pasó nada aunque existe también una gran necesidad de saber qué pasó, esclarecer. Mi aporte es dejar testimonio. Lo peor después de la desaparición es la condena al silencio, el desconocimiento de donde están los cuerpos, la incertidumbre, el olvido, esa es la segunda desaparición, que casi puede ser peor. tus trabajos siempre tratan el dolor (los enfermos de sida, los desaparecidos…)
¿Te has preguntado si puedes hacer otra cosa?
Esa es la pregunta del millón. Ahora que estoy en Bolivia siento que se me abre otra posibilidad, otro campo para fotografíar, estoy unida a este corazón de América pues mi abuelo llegó a Bolivia a principios de siglo. Pero tambien creo que estoy marcada por mi propia experiencia, tengo una parte de mí misma desaparecida, ¿podré sacarme esto de mi piel? No lo sé. Ojalá. Lo que hago ahora es obedecer a mis vísceras que es lo más auténtico. Muchas amigas me dicen: “aflojá ya con esos temas”. Yo solo pido respeto. Lo primero es respetarte a ti mismo, luego se verá por donde pasan los caminos de la creación.
Has nombrado un abuelo con pasado boliviano. ¿Cómo es esa historia?
Mi abuelo con tres hermanos varones más llegaron al río de La Plata en 1920 provenientes de Suiza, de la parte alemana, se apellidaban Burry. Se subieron hasta el sur de Bolivia más tarde, hasta Tarija y ahí vivieron, incluso fueron los primeros en introducir el camión por los caminos bolivianos, unos camiones de marca Sauder. Yo crecí con los cuentos y aventuras de mi abuelo en Bolivia, Incluso tengo una prima que vive en Tarija, se llama Elena Burry. Ahora siento que estoy haciendo el camino inverso para recrear mi historia y la de mi familia, siento que conozco Bolivia por los relatos sobre mi abuelo. Hay muchas cosas que nos hermanan, siento que se cierra doblemente un círculo. Es el primer país en Sudamérica donde expongo estas fotos, no es casualidad. Así como no es casualidad que el tema de los desaparecidos acá en Bolivia gane actualidad estos días y se hable de conformar la comisiòn de la verdad y la justicia.
Fuente: La Epoca










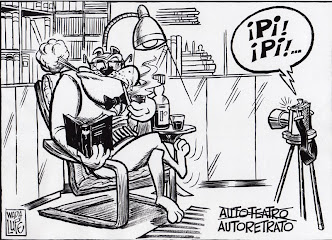

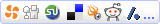













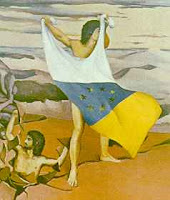








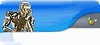















 ir cabecera
ir cabecera
0 comentarios:
Publicar un comentario